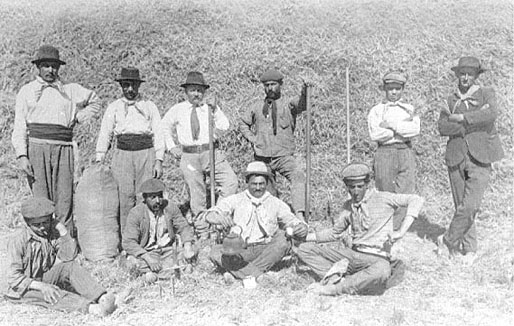Chacareros
en La Pampa
A
la generación de hoy día tal vez le
resulte difícil comprender el éxodo
de los colonos de la provincia de La Pampa, pero los
que vivimos cerca de ellos desde el año 1.925
en adelante, bien conocemos su pobreza y sus zozobras
ante los fenómenos naturales que Dios mandó
sobre esta tierra, el desamparo en que los tuvo el
gobierno y la indiferencia total de los terratenientes
y administradores.
Fueron aquellos años en que parecía
que Dios se olvidaba de la tierra. Azotada por pavorosas
sequías, arena, vientos, heladas... Y se quebró
la heroica resistencia de los chacareros de La Pampa:
algunos se fueron a ciudades cercanas, otros directamente
abandonaron el Territorio Nacional en busca de nuevas
esperanzas.
Poco después de iniciado cada año, los
chacareros roturaban la tierra con arados de rejas
tirados por caballos que había que mantener
todo el año. Luego, tendrían que esperar
que lo sembrado diera su fruto a fin de año
para poder subsistir. Durante esos diez meses, no
tenían más remedio que recurrir a los
almacenes de ramos generales para cubrir sus necesidades
a cuenta de la próxima cosecha.
Durante el año harían falta alpargatas,
bombachas, yerba, azúcar, arroz; en las casas,
artesanalmente se hacían el pan, los fideos,
el jabón, los candiles con vela de pabilo;
las escobas, con las ramas de una planta que crecía
en terrenos salitrosos llamada cachiyuyo blanco o
bien con ramas de tamariscos; con la lana que las
señoras hilaban a mano, se hacían las
medias y la ropa de abrigo; con las plumas de los
gansos que se criaban en los gallineros, se hacían
los cobertores.
Cultivaban las hortalizas, dejando siempre un lugarcito
para el girasol que luego comían tostado, al
igual que las semillas de zapallo, ricas y oleaginosas.
Si la cosecha de trigo fallaba, hacían trueque
con otros cambiando un cerdo, un ternero o una potranca
por alguna bolsa de trigo, que luego de ser molida
en un molino harinero, les daría la harina
para hornear pan y tortas todo el año y el
arrecho para los animales. Luego, se facturaban los
cerdos (las carneadas) y se aprovechaba de ellos hasta
el estiércol encontrado en sus intestinos para
abonar la quinta.
Como verán, era bastante gravosa la vida del
chacarero y su familia, y si fallaba la cosecha...
¿¡cómo pagar la cuenta del almacén!?
Entregando alguno de sus escasos bienes y empobreciéndose
cada vez más. Si la cosecha era buena, se pagaba
lo que se debía, se gastaba en alguna cerveza
de más y a seguir de nuevo... por el Vía
crucis de siempre.
Algunos optaban por comprar una casita precaria en
los alrededores de Santa Rosa y allí trabajar
de sereno en algún corralón, o con la
experiencia ganada por la necesidad, compraban una
fragua y una bigornia para montar una herrería
bajo la enramada hecha en la nueva casa. Otros, con
un serrucho y un cepillo hacían de carpinteros,
mientras todos mandaban a sus hijos a la escuela.
Quién sabe qué sería hoy de sus
descendientes si sus mayores no hubieran tomado esa
decisión. Otros se fueron para siempre de la
Gobernación de la Pampa Central, buscando nuevos
horizontes que le permitieran una mejor calidad de
vida.-
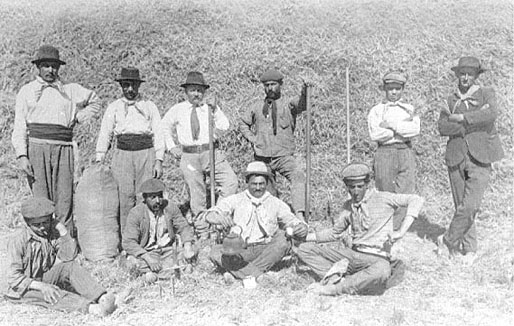
Primer médico en Toay
Correría el año 1.908
cuando un joven médico dejaba las comodidades
de su hogar y de su consultorio en Santa Rosa para
visitar los enfermos de Toay. Contaba para ello con
una liviana volanta con elásticos y capota.
Así, sin más compañía
que la de su maletín profesional, desafiaba
las inclemencias del tiempo y los medanales del camino
para brindar alivio a sus pacientes, y más
de una vez, salvar alguna vida de las garras de la
muerte. Este médico se llamó Lucio Molas.
Mientras él no estuvo, solamente atendía
a los enfermos el boticario don Guidi, que siempre
iba vestido de traje negro y con una gran cadena de
oro que, asegurada a un botón de su chaleco,
le atravesaba el pecho para dejar en el bolsillo el
reloj (también de oro), con cuyo minutero controlaba
los latidos del corazón de sus pacientes. Era
el terror de los niños de entonces, porque
ninguno de sus pacientes se salvaba de su eficaz remedio
para todos los males: una buena purga. Agua caravana...,
dos días de dieta..., retorcijones de barriga
y… ¡al baño!
No sé si el doctor Molas se encariñó
con la gente de Toay o si fue una epidemia de tifus
que ya se había presentado en una quinta de
la zona norte de la localidad amenazando con atacar
al resto de los habitantes, lo cierto es que el galeno
se instaló en el pueblo. Fue el primer médico
y tuvo su consultorio en la actual calle Roque Sáenz
Peña. Después hizo construir una casona
de dos pisos que aún hoy se mantiene sólida
y bella sobre la calle Balcarce, y aunque hoy subdividida,
es probable que antaño ocupara media manzana.
Su esposa, de apellido Modarelli, también tenía
propiedades en Toay, hasta que las expropió
el 13 de Caballería para pastaje de sus caballos.
Mientras el tifus cobraba su primera víctima
en la quinta de Arregui, el doctor Molas mandaba a
aislar los enfermos de los que se mantenían
sin contagio. Su volanta hizo cien veces el camino,
llevando desinfectantes y los pocos remedios que para
entonces tenía la ciencia. Su tenacidad triunfó,
los enfermos sanaron, no hubo nuevas víctimas
y la preocupación desapareció.
Más tarde, se radicó también
el doctor Moneo y posteriormente el doctor Segundo
Taladriz, pioneros de la ciencia médica en
Toay.-