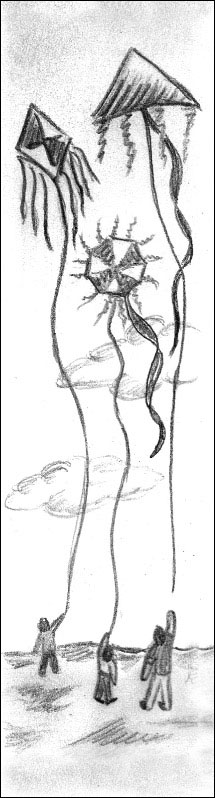Durante el año, y de acuerdo
a la temporada, se producía el resurgimiento
de alguna variedad de juego o entretenimiento. De
tal manera, entre los meses de julio y agosto, el
barrilete era el señor del cielo pueblerino.
Cuando conseguíamos algunas monedas, corríamos
a la librería de Varela a comprar papeles de
colores. Caso contrario, y esto era más habitual,
nos conformábamos con papel de diario.
Detrás del barrilete montábamos todo
una “industria”. Comenzábamos por
cortar las cañas, las cuales abundaban tanto
en casa de mis abuelos como en la de Maidana. Elegíamos
las mejores, ya secas, y con un cuchillo las partíamos
longitudinalmente; luego, se pelaban prolijamente.
La cantidad de cañas a preparar iba en relación
a la forma de barrilete a confeccionar. Las atábamos
fuertemente al centro y posteriormente uníamos
los extremos, a los cuales previamente se les daba
forma de punta de flecha. El perímetro estaba
dado por un trozo de hilo.
Cuando ya estaba lista la estructura, colocábamos
la misma sobre el papel, y tijera en mano, cortábamos
este de acuerdo a la forma que tuviera el bastidor,
dejando unos centímetros de más por
cada lado. Tras cortar el papel, lo doblábamos
sobre el hilo. Esta “oreja” era pegada
por dentro con engrudo.
Ya pegado el papel, colocábamos los tiros.
Aquí había que poner gran cuidado, para
que la fuerza que hiciera al elevarse fuera pareja
desde los dos extremos en que se anudaba y el centro
desde donde partía otro hilo, uniéndose
en un punto a determinada distancia. Si las medidas
no eran las correctas, no lograríamos nunca
que el barrilete alzara su vuelo. Los tiros de la
cola también requerían atención,
ya que en su mitad se hacía un pequeño
lazo donde se anudaba la cola de trapos o bolsas.
Si este material era escaso, para evitar que se viniera
abajo el barrilete por el poco peso del “lastre”,
nos ingeniábamos atando alguna rama de tamarisco
u olivillo.
A veces anudábamos alguna hoja de afeitar en
la cola del barrilete, acto este realizado con toda
premeditación y alevosía. Tenía
como finalidad lograr que el filoso acero rozara el
hilo de algún otro barrilete y así conseguir
que se cortara. Éste, huérfano de la
fina hebra en que se sostenía en las alturas,
cabeceando pesadamente o en giros locos y grotescos,
se precipitaba a tierra. Todo esto, ante la algarabía
de los causantes y sus seguidores, y las irreproducibles
imprecaciones del afectado.
Los armazones podían ser de dos, tres o cuatro
cañas. Eran los más comunes; y de acuerdo
a esta cantidad, surgía su forma y la posterior
denominación: cuadrados (2 cañas iguales),
rombos (una más larga que la otra), cajones
(con tres cañas), y finalmente con cuatro podía
resultar una bomba, estrella o granada. Algunos más
“exquisitos” confeccionaban un rombo,
pero con una caña arqueada, y entonces tenían
un cometa.
Usábamos dos clases de hilo en madeja para
remontar los barriletes. El “lonero” de
color blanco tenía poca resistencia pero era
más barato. En cambio el “choricero”
(de color mostaza) era más fuerte, y según
la etiqueta, llegaba a tener 110 metros. Acumulábamos
la mayor cantidad de hilo posible, así podíamos
“aflojar” éste en cantidad, dos
o tres madejas a veces. En caso que el hilo se cortara,
no nos preocupaba tanto que el barrilete se rompiera;
la preocupación consistía en que no
se nos perdiera mucho hilo si habíamos aflojado
demasiado de la madeja. Cuando esto sucedía,
corríamos tras el barrilete, en ocasiones por
varias cuadras; teníamos suerte si no se nos
quedaba enredado en los cables o en algún caldén.
Si el deterioro era menor y lográbamos la recuperación,
reparábamos el daño con un parche; caso
contrario, había que confeccionar otro barrilete.
En la temporada, un buen número de árboles
y líneas eléctricas terminaban “decorados”
barriletes semidestruidos.
En algunas oportunidades, agregábamos flecos
que los hacían más vistosos y producían
un sonido como de aleteo violento al ser agitados
por el viento. Una vez arriba, nos entreteníamos
mandando saludos. Para ello, acortábamos dos
o tres brazadas de hilo soltándolas violentamente.
Esto hacía que el barrilete “cabeceara”,
simulando saludar. También sabíamos
agujerear un papel al que hacíamos trepar por
el hilo, ayudados principalmente por el viento. Asimismo,
si el viento no era demasiado fuerte y se mantenía
constante, atábamos la madeja a un palo o a
algún árbol, y jugábamos a otra
cosa. De a ratos, controlábamos que el barrilete
no se cayera.
Solíamos pasar el día remontando y bajando
el barrilete, desde la mañana hasta el anochecer,
ateridos de frío pero felices. Con él,
nosotros también volábamos.-