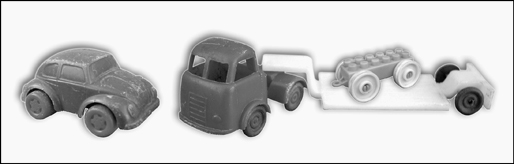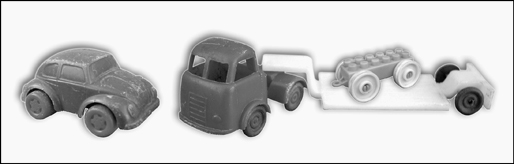Alguno
de los juegos con los que nos entreteníamos
era el de los "cow boys" o pistoleros. Las
armas de juguete que utilizábamos podían
ser compradas, o bien las imaginábamos con
algún palo que nos proveíamos. Nuestra
imaginación nos llevaba a luchar contra innumerables
delincuentes, y el ruido de los disparos -siempre
en grandes cantidades- lo realizábamos con
nuestras gargantas mediante unos sonidos que pretendían
ser onomatopéyicos.
Trepábamos a los árboles, nos arrastrábamos
entre el yuyal y en oportunidades, por entre las ramas
de los aromos, nos descolgábamos sobre los
techos de la casa de mis abuelos.
Jugando con coches y camiones, construíamos
caminos por donde los hacíamos circular empujándolos
con nuestras manos a medida que nos arrastrábamos
por la tierra. Por esa razón, nuestras piernas
lucían percudidas y nuestros mamelucos, rotos
o gastados a la altura de las rodillas.
Aquellos caminos estaban trazados entre almácigos
y frutales, bordeando los cercos de tunas y cañas.
Como consecuencia de la proliferación de esos
frutales, abundaba una variedad de pájaro llamado
"siete colores". Últimamente veo
escasos ejemplares por el pueblo.
Jorge Ludueña -que durante varios años
a poco de casarse vivió en una dependencia
en la casa de mis abuelos-, era muy aficionado a los
pájaros. Tenía todo tipo de jaulas,
donde podían encontrarse cardenales, canarios,
cotorras, siete colores, mistos, jilgueros y hasta
algún tordo. Tenía sus propias tramperas,
que solía colocar en las plantas de la quinta.
Era muy paciente; y como en ciertas oportunidades
la cantidad de siete colores resultaba sobreabundante,
cuando se entrampaba otro abría la jaula para
que el pájaro retornara a la libertad. Idéntica
actitud adoptaba con las calandrias; es sabido que
este pájaro muere en cautiverio, así
que jamás encerraba alguno. Jorge siempre fue
muy habilidoso: las jaulas y tramperas las construía
él mismo y luego de terminadas, las pintaba
con verdadero gusto y de diferentes colores. Jorge
además, tenía la rara habilidad -o capacidad-
para imitar el canto de algunas aves; y muchas veces,
él era el "llamador…"
Un sector del terreno de la casa de mis abuelos, que
estaba dividido por alambrados, era destinado normalmente
a la siembra de maíz. El encargado de arar
y sembrar generalmente era don Pedro Gándara,
que vivía a menos de dos cuadras. Don Pedro
poseía aquellos viejos arados de una sola reja,
tirado por una yunta de caballos. Mezclados con los
granos de maíz, se sembraban semillas de zapallos,
zapallitos de tronco, san-días y melones. Cuando
llegaba su tiempo, procedíamos a seleccionar
la cose-cha de los mejores choclos; con ellos, el
puchero y la sopa tenían mejor sabor…
y como siempre tuvimos buen estómago, nos hacíamos
un gran banquete.
Al llegar la primavera, todo el pueblo se aromaba
del perfume de las más varia-das flores; comenzando
por las calles, con sus acacias y paraísos.
En los días soleados y templados, se abrían
las ventanas y todos esos aromas mezclados invadían
los interiores. Era frecuente, por otra parte, que
los ramilletes violáceos de los paraísos
o los blancos de las acacias, fueran colocados en
floreros.
Por esos años, era costumbre tener flores en
todos los lugares de las viviendas, tal vez porque
no existían los desodorantes de ambientes…,
o simplemente porque existía un mayor lirismo
hasta en la vida cotidiana. Además, tanto el
paraíso como la acacia, se encolumnaban en
todas las veredas del pueblo. Hoy casi no existen…
Algo similar ocurría con las flores de los
frutales; inclusive, se acostumbraba enviar ramos
como obsequio a las familias amigas, que a su vez,
retribuían con otras especies. Este intercambio
incluía di-versas variedades: desde damascos,
durazneros, ciruelos y almendros, hasta lilas, azucenas,
claveles, retamas, pensamientos, calas, gladiolos
y muchas más.-